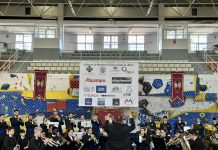Opinión.-

Las cosas no eran entonces como ahora, la vida ha cambiado mucho, mi calle estaba sin asfaltar como media ciudad y en el centro había un grande y eterno charco que llamábamos “La Piscina Alhamar”, en honor al nombre de la calle.
Recuerdo que aquel día, como era costumbre, yo esperaba en la placeta a que acabara mi madre de arreglarse. Y como de costumbre también, llegó el panadero con su recua de burros cargados con sus serones en los que llevaba los panes. El hombre tenía la santa paciencia de subirme en uno de los burros, darme una vuelta a la placeta y luego me regalaba un panecillo que muy contento devoraba de inmediato. No era hambre, era ilusión e inocencia.
Tendría unos cuatro años, puede que tres.
Al poco bajó mi madre, me tomó de la mano y fuimos hacia el centro. Junto a aquel gran charco que he comentado se encontró con alguien que no recuerdo, mientras, como el zanganillo inquieto que era yo en aquellos años, jugueteaba alrededor de las dos mujeres que cascaban tranquilamente.
En esto, vino una mujer, me saludó, dijo lo guapo que yo era y me tomó de la mano. Muy confiado, la seguí sin rechistar. Mientras, mi madre y la otra mujer seguían charlando sin darse cuenta de que me iba con aquella extraña calle arriba. Eran tiempos en los que nunca pasaba nada grave y los niños podíamos estar en la calle sin peligro. Yo seguía saltando y jugueteando inquieto cogido de la mano de esa amable mujer.

Fuimos a una casa donde me presentó a sus parientas. No fue mucho el rato que estuvimos en aquella casa, lo de llegar saludar, mostrarme, darme todas muchos besos y achuchones e irnos de nuevo a la calle. Todo sin prisa, tranquilamente, como dando un paseo.
Después (y son los recuerdos que me quedan más nítidos y que nadie pudo contarme porque los vivimos solamente esa mujer y yo), me llevó a una de esas tiendas de entonces, pequeñas, con el mostrador y las estanterías de madera, oscuras, gastadas por el uso, atiborradas de artículos pero muy ordenadas. El «puesto», como lo llamábamos, era un prodigio del almacenamiento, un tetris diríamos hoy día, tenía de todos los artículos posibles para comienzos de los 60, que eran muchos menos de los disponibles hoy día en cualquier supermercado de barrio. Perfectamente apilados en las baldas se podían ver amigablemente juntas unas alpargatas de esparto, sombreros de paja, garbanzos, lentejas, latas de sardinas y atún y hasta algún artilugio para el hogar. Una enorme bacalá colgaba de la cola en mitad del pequeño recinto, con signos claros de los trozos que ya se vendieron. En un rincón apiladas varias cajas de botellines de cerveza y una «jaula» de gaseosas Konga. Sobre el mostrador, una enorme balanza blanca, un molinillo de moler café y una bomba que sacaba el aceite de oliva de un bidón que se ocultaba bajo él. Era, en fin, un lugar lleno de aromas y sensaciones de las que permanecen en la memoria a través de los años y que te vuelven a llenar la pituitaria con el simple recuerdo. Y ¡una vitrina bajo el mostrador! que dejaba ver enormes tesoros para un niño. Un escaparate lleno de jugueticos de plástico, muñequitas de trapo con la cabeza de cauchú, figuritas de indios y vaqueros… y ¡una estrompetica! Menudo descubrimiento. Y aquella amable mujer diciéndome que escogiera lo que quisiera del escaparate. Por supuesto que escogí aquella hermosa trompeta de plástico verde con los pulsadores plateados. No había duda de que era el más valioso de todos los juguetes.
Lo que no ha quedado en mi memoria guardado es quién regentaba el puesto, puesto al que con algunos años más iba a hacerle recados a mi madre:
─Tráeme medio quilo de harina y te llevas la botella de vino que te la llenen.
Con mi cesto de rafia y unas monedas en el bolsillo me alargaba casi a diario hasta él.
Más contento que unas Pascuas con mi trompeta tuuuuuuuuuu tuuuuuuuu, soplando e incordiando por la calle, regresamos al lugar de donde me había tomado. De lejos vi a mi madre, se le veía desesperada, mi padre y dos policías de gris hablando con ellos. Me pareció extraño que mi padre estuviera allí, a aquellas horas estaba siempre trabajando. Porque mi padre trabajaba muchas horas, tantas que apenas lo veía entre semana. Nos acercamos y cuando mi madre nos vio de lejos, salió corriendo hacia nosotros, me cogió en brazos y le preguntó a la mujer que de dónde veníamos. Ella, con toda la tranquila y confianza del mundo respondió:
─Es que lo vi tan bonico y tan rubio que me dije, voy a llevárselo a mis hermanas que lo vean.
Si no es por los policías y mi padre, mi madre le saca los pelos de un puñado.
No sé qué pasaría con aquella mujer que por un rato movilizó a toda la policía de la ciudad buscándome. Pero imagino que a parte de una buena bronca, poco más, no eran tiempos de presentar denuncias cuando al final había sido más falta de dos dedos de luces que malas intenciones.

Y aquella estrompetica quedó plasmada en una fotografía, en la que estoy sentado encima de una mesa de camilla con mi trompeta entre las manos, como el que guarda un gran tesoro, y la cara de felicidad de la inocencia. Aún conservo la foto.